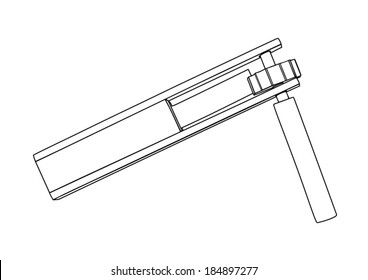Semana Santa ‘recluida’ del año 2020.
Es más clara y contundente la reflexión sobre la vaciedad significativa de la sacramentalidad. Y sin embargo, el predominio de su permanente actuación por parte de los bautizados es una constante que resplandece en los templos, en los conventos, en las congregaciones, en los monasterios…
Hoy están presentes los protocolos y rituales a los que accedí ya hace la friolera de siete décadas. Entonces las pautas eran en latín eclesiástico veteadas de cantos en castellano de un contenido terrible o meloso y con una música lamentable casi siempre ralentizada por las mujeres que ponían su voz y a veces su entusiasmo o languidez en entonarlas. ¡Ah!, los domingos en la Misa Mayor se entonaba el registro gregoriano de la ‘Misa de Angelis’ que devenía una verdadera cantinela para echar a correr.
El rito de la Palabra con la Espistola y el Evangelio en latín. El sermón del cura encaramado en la trona estratégicamente situada hacia la mitad de la nave principal del templo, momento en que el sector de los varones adultos casi al completo abandonaba el templo para reincorporarse a su término.
Y el ‘H o c e s t e n i m c o r p u s m e u m’ y el ‘Paternoster’ y el ‘Agnus Dei qui tollis pecata mundi’ y la Comunión… Y el evangelio de San Juan: ‘In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum…’ y el ‘Ite misa est’.
Todo, traducido a la lengua vernácula, sigue en pie. Apenas algún detalle que apunta a un horizonte distinto aunque ahogado por el sistema cabezón de que el Presbítero es el protagonista y única persona que realiza el recorrido tras el que caminan los feligreses quienes en un escalón inferior pierden su originalidad personal y se revisten de una actuación marcada por la pasividad, la nula iniciativa y la carencia absoluta de creatividad.
Es fácil derribar la sacramentalidad. Es un fantasma con luces de neón, frías, que deteriora, día tras día, la fe/confianza en Jesús de Nazaret, en el ágape fraterno y en la exuberante riqueza de cada unos de los seres humanos que creemos y buscamos esa fe.
Lo difícil es aventurar, imaginar cómo pasar de la intemperie aislada a una vivencia fraterna que exprese los signos humanos impregnados de, injertados en la trascendencia, en la sacralidad. A ver,… sí,… me gustaría alumbrar un camino,… quisiera participar en su construcción. Y lo largo de este miércoles santo no encuentro en mis armarios iniciativas viables. Ando perdido.
Quizá estoy un tanto escéptico y comparto mi vida con personas cuyo interés o cuya mirada al respecto no está entre sus primeras opciones. El caso es que se me presenta un desierto y una incógnita que por ahora no acierto a resolver. Llevo muchos años de espaldas a estas inquietudes y me sabe mal, a la vez que bien, el hecho de abrir esta ventana en mi interior.
El caso es que durante este periodo, en Zaragoza, he acompañado a mi amigo Ignacio a la misa de su parroquia. Las vivencias que se acumulaban en su desarrollo me confirman en la peripecia de una liturgia entubada en las raíces fósiles de la plegaria, del canto, de la palabra prefabricada y de los gestos prescritos casi inexpresivos. Todo ‘amenizado’ por canciones y ritmos, la dulzor pastelera de unas gentes ‘anónimas’ quienes ni siquiera al terminar ‘la ceremonia’ mantenían una conversación relajada en la puerta/atrio del templo. Cada quien escapaba a su quehacer tras ‘haber cumplido’ con el precepto dominical, consuelo y alimento de la fe…
No sé. No queda registrada ni su naturaleza, ni su talante, ni su tendencia… No hay más… por lo menos en cuanto a las señales externas que la vida hace brotar espontáneamente en toda comunidad humana.
Y a propósito de señales quiero tirar del recuerdo infantil: en ‘l’esglèsia de Vilafranca del Cid’, (1951-1952), con mis seis/siete años a cuestas, al terminar una matinal de Viernes Santo con su Oficio de Tinieblas, oigo pasmado, con mirada atenta y sobrecogida, el estruendo de libros golpeando los bancos, el cortante y bronco ruido de los mismos bancos aplastando las baldosas del suelo, las carracas en furia sonora… las mismas que durante la Semana Santa sustituían a las campanas para llamar a cumplir con los rituales de misa, rosario, vísperas etc.
Y ese Apocalipsis volcánico significaba la muerte de Jesús, ‘del nostre Senyor’. Así lo entendí sin esfuerzo y permanece vivo su sabor en mi conciencia. He ahí la garantía de un signo plenamente humano que por su espontánea realización se saltaba la rúbrica. Cómo no se la va a saltar si dicha actuación hace de la expresividad un signo inmediato y directo de quienes en ese momento participábamos del hecho de la muerte ignominiosa de Jesús de Nazaret.
Y otro momento que no he olvidado pertenece al Sábado de Gloria. En la mañana, cerca de la plenitud del día, en el templo, la misa cantada, se entona el ‘Gloria’… y en arrebato bien orquestado y simultaneo irrumpen las campanas de la torre de la Iglesia, todos los carillones voltean sin cesar dentro del templo y las campanillas de los monaguillos con entusiasmo en desmesura… Sonido, sonoridad a espuertas, con desfachatez elemental, durante por lo menos cinco minutos (sin medida en nuestros corazones) que inundaba la atmósfera del templo y que atraviesa la piel de quienes abrazamos allí y ahora el gozo inmenso de sentirnos vivos alentados por Jesús a quien Dios resucita de entre los muertos.
Dos momentos sonoros. Dos momentos humanos. Dos momentos sagrados.
Imposible ocultar su significación y su trascendencia: se trata de dos signos sacramentales en una espontánea vertiente sonora que no puede atenazar ninguna ‘rúbrica’.
Pura humanidad.
Bona Pasqua a totes i a tots. (In tempore paschali additur) Aleluia.
Joséluis Porcar.
_________________
Me cuenta Matilde, mi mujer, que en un pueblo de la Castilla profunda, este momento era aprovechado por algunos mocetes para ensartar con clavos los velos de las mujeres, a martillazos, para luego encanarse ante la sorpresa convulsiva de dichas mujeres frente al desafuero de sujeción de sus mantillas al levantarse.
Otro gesto, ¡pillastre sí, y lleno de humanidad!